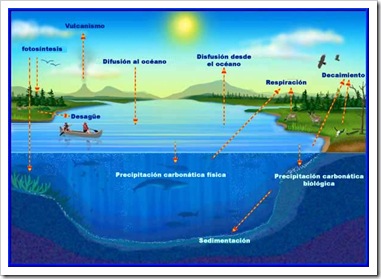Los daños que provocan las cementeras se manifiestan tanto a largo como a corto plazo. De inmediato, las personas susceptibles que viven cerca de alguna cementera pueden sufrir asmas, alergias y otros problemas respiratorios. A largo plazo, la absorción continuada de toxinas derivadas de la producción de concreto elevaría el riesgo de padecer cáncer en vías respiratorias y digestivas.
La toxicidad viene dada por varias razones. La primera es la eliminación de dioxinas y sustancias cloradas en los hornos, cuya liberación al aire se distribuye rápidamente en un gran área, donde además de ser inhalado por la población, impregna suelos, aguas y cultivos.
Un estudio de la Oficina de Desechos Sólidos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, elaborado en 1997, dejó muy claro el aumento significativo de casos de cáncer, especialmente de tipos digestivo y de vías respiratorias, en personas expuestas al ambiente periférico a fábricas de cemento.
La contaminación de las vías digestivas con las toxinas, que posteriormente pueden desencadenar en cáncer, se produce a través de la ingesta de alimentos con polución. El problema es que, además del polvillo tóxico que circula en el aire y se deposita en los productos, los suelos también se contaminan, repercutiendo en los cultivos y en los animales que se alimentan de pasto. Para el organismo estadounidense, las personas afectadas son aquellas que viven a menos de un kilómetro de las instalaciones de una fábrica de cemento.
La repercusión de las cementeras en el riesgo de cáncer de vías respiratorias ha sido estudiado por la Universidad de Bari, en Italia. Según su investigación, las poblaciones asentadas en un radio periférico de un kilómetro "tienen 2,38 veces más posibilidades de sufrir cáncer de pulmón".
En Taiwán, se comprobó que existe mayor prevalencia de partos prematuros en madres que habitan en un radio de dos kilómetros alrededor de las cementeras.
Alergias y bronquitis, así como la exacerbación de los episodios asmáticos en una persona que sufra de esta enfermedad son las consecuencias más inmediatas que produce vivir o trabajar cerca de una cementera que no cumpla con las normas mínimas de seguridad.
El cemento desprende polvo. Estos polvos se depositan en el pulmón y pueden generar dos cosas: a las personas asmáticas les aumenta las frecuencias de las crisis y a quienes no son asmáticos les produce bronquitis aguda. Eso es lo más común, aunque en países del primer mundo esto ha disminuido debido a las medidas de protección que las mismas cementeras toman para proteger el ambiente y su entorno.
Asimismo indica que existen varias patologías que pudieran estar asociadas con la exposición al cemento, en la que se incluye a la neumoconiosis, una enfermedad que se produce debido a la exposición de solidos inorgánicos.
"La neumoconosis es polvo en los pulmones, en este caso el polvo que entra a estos órganos es el producto que resulta de la fragmentación de la roca que se utiliza para hacer cemento, lo que a largo plazo crea una fibrosis pulmonar".
Agrega que especificamente la neumoconosis la pueden sufrir los trabajadores de las cementeras siempre y cuando no cumplan las medidas de protección necesarias para cumplir su trabajo como el de utilizar ropa e implementos adecuados para trabajar.